La Historia Clínica
(pincha aquí para ve
r un ejemplo de una Historia Clínica)
La conversación con el paciente es fundamental para conocer qué le pasa. En niños o personas con trastornos mentales o de conciencia, siempre va a ser necesario recurrir a alguien que nos pueda aportar información (sus familiares directos, testigos, etc.). La información que se obtiene es lo que viene a constituir la Historia Clínica. (pinchar aquí para ver vídeo).
El orden cómo se va recogiendo la información podrá variar de una persona a otra, de cómo surgen las oportunidades de hacer una u otra pregunta, pero al final, lo importante, es captar lo que a la persona le está ocurriendo, en qué circunstancias y todo lo que pueda ser pertinente.
Al momento de presentar o escribir la información se ordena de acuerdo a un esquema previamente establecido que viene a ser el siguiente.
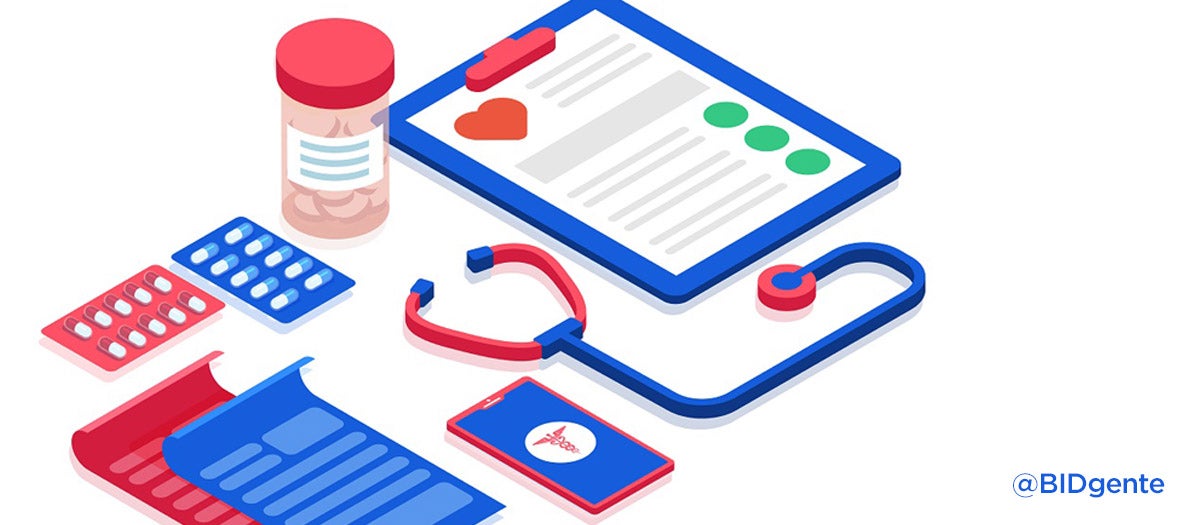
Secciones que forman parte de la historia clínica.
1) Identificación del paciente.
2) Problema principal o motivo de consulta.
3) Enfermedad actual o anamnesis próxima.
4) Antecedentes o anamnesis remota.
5) Revisión por sistemas.
Al registrar la información, se debe anotar la fecha y, eventualmente, la hora (tenga presente que de un día a otro la situación del paciente puede haber cambiado)
La conversación con el paciente es fundamental para conocer qué le pasa. En niños o personas con trastornos mentales o de conciencia, siempre va a ser necesario recurrir a alguien que nos pueda aportar información (sus familiares directos, testigos, etc.). La información que se obtiene es lo que viene a constituir la Historia Clínica. (pinchar aquí para ver vídeo).
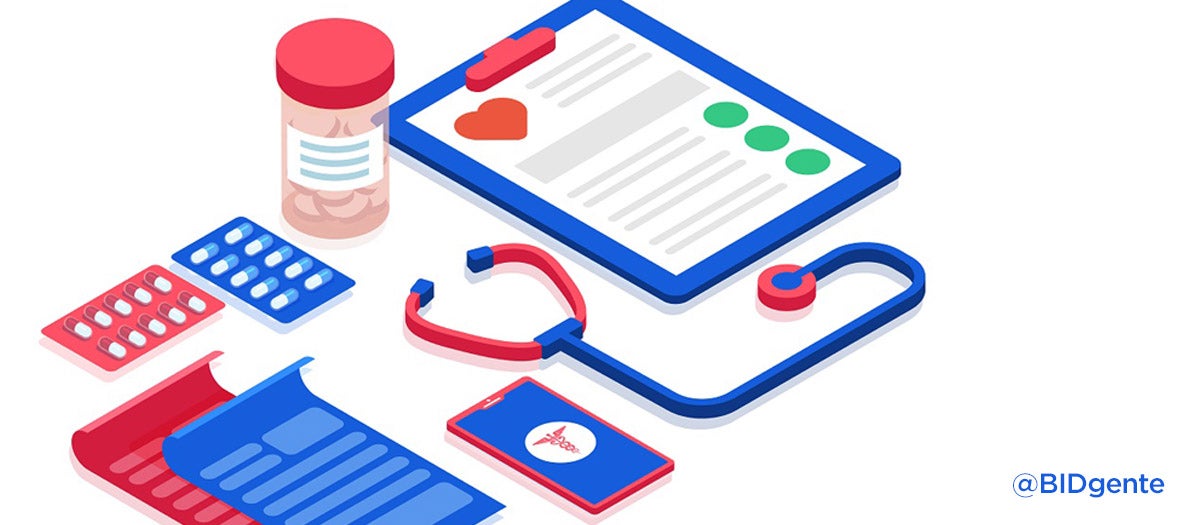
2) Problema principal o motivo de consulta.
3) Enfermedad actual o anamnesis próxima.
4) Antecedentes o anamnesis remota.
5) Revisión por sistemas.
Identificación del paciente.
En esta parte se precisa quién es la persona. Siempre debe ir el nombre y la edad. También puede ser importante incluir información, como: seguro de salud o previsión, teléfono, RUT, actividad o profesión, etc.
Problema principal o motivo de consulta.
En esta parte se menciona el motivo por el cual la persona consulta. Es una mención breve que permite decir en forma resumida cuál es la naturaleza del problema. Por ejemplo: “El paciente consulta por fiebre de 5 días”, o “…por presentar deposiciones de color negro (o melena)”, etc.
Enfermedad actual o anamnesis próxima.
Esta es la parte más importante de la historia clínica. En esta sección se precisa qué le ha pasado al paciente. Se mencionan en forma ordenada los distintos síntomas que la persona ha presentado.
En la medida que el alumno sabe más, investiga los síntomas según cómo se relacionan entre ellos, tal como se da en muchos síndromes o enfermedades.
Obtenida la información, se deja constancia de las distintas manifestaciones en la ficha clínica. En ocasiones, es conveniente mencionar también aquellas manifestaciones que, pudiendo haber estado presente, no están.
El relato es como un cuento en el que se van narrando lo que a la persona le ha ocurrido. La información se ordena en forma cronológica.
Antecedentes.
En la medida que el alumno sabe más, investiga los síntomas según cómo se relacionan entre ellos, tal como se da en muchos síndromes o enfermedades.
Obtenida la información, se deja constancia de las distintas manifestaciones en la ficha clínica. En ocasiones, es conveniente mencionar también aquellas manifestaciones que, pudiendo haber estado presente, no están.
El relato es como un cuento en el que se van narrando lo que a la persona le ha ocurrido. La información se ordena en forma cronológica.
Antecedentes.
En esta parte se mencionan distintos antecedentes ordenados según su naturaleza. Se tienden a ordenar de la siguiente forma:
- Antecedentes mórbidos (médicos, quirúrgicos, traumatismos).
- Antecedentes ginecoobstétricos.
- Hábitos.
- Antecedentes sobre uso de medicamentos.
- Alergias.
- Antecedentes sociales y personales.
- Antecedentes familiares.
- Inmunizaciones.
- Antecedentes mórbidos (médicos, quirúrgicos, traumatismos).
- Antecedentes ginecoobstétricos.
- Hábitos.
- Antecedentes sobre uso de medicamentos.
- Alergias.
- Antecedentes sociales y personales.
- Antecedentes familiares.
- Inmunizaciones.
5) Revisión por sistemas.
A pesar de toda la información que se ha recogido en la anamnesis y los antecedentes, conviene tener algún método para evitar que se escape algo importante. Una breve revisión por los sistemas que todavía no se han explorado da más seguridad que la información está completa.
Esta revisión no debiera ser muy larga ya que se supone que los principales problemas ya fueron identificados en la anamnesis. Si al hacer este ejercicio aparecen síntomas que resultan ser importantes y que todavía no habían sido explorados, es posible que el conjunto de estas nuevas manifestaciones deban ser incorporadas a la anamnesis.
En esta revisión por sistemas no se debe repetir lo que ya se mencionó en la anamnesis, sino que se mencionan sólo algunos síntomas o manifestaciones que están presente pero que tienen un papel menos importante. La extensión de esta sección debe ser breve.
Una forma de ordenar esta revisión es por sistemas y en cada uno de ellos se investigan manifestaciones que podrían darse:
-
Síntomas generales: fiebre, cambios en el peso, malestar general, apetito, tránsito intestinal, sudoración nocturna, insomnio, angustia.
-
Sistema respiratorio: disnea, tos, expectoración, hemoptisis, puntada de costado, obstrucción bronquial.
-
Sistema cardiovascular: disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de extremidades inferiores, dolor precordial.
-
Sistema gastrointestinal o digestivo: apetito, náuseas, vómitos, disfagia, pirosis, diarrea, constipación, melena.
-
Sistema genitourinario: disuria dolorosa o de esfuerzo, poliaquiuria, poliuria, nicturia, alteración del chorro urinario, hematuria, dolor en fosas lumbares. -Sistema endocrino: baja de peso, intolerancia al frío o al calor, temblor fino, polidefecación, ronquera, somnolencia, sequedad de la piel.
-
Sistema neurológico: cefalea, mareos, problemas de coordinación, paresias, parestesias.
Ley 41/2002 de autonomía del
paciente.
A pesar de toda la información que se ha recogido en la anamnesis y los antecedentes, conviene tener algún método para evitar que se escape algo importante. Una breve revisión por los sistemas que todavía no se han explorado da más seguridad que la información está completa.
Esta revisión no debiera ser muy larga ya que se supone que los principales problemas ya fueron identificados en la anamnesis. Si al hacer este ejercicio aparecen síntomas que resultan ser importantes y que todavía no habían sido explorados, es posible que el conjunto de estas nuevas manifestaciones deban ser incorporadas a la anamnesis.
En esta revisión por sistemas no se debe repetir lo que ya se mencionó en la anamnesis, sino que se mencionan sólo algunos síntomas o manifestaciones que están presente pero que tienen un papel menos importante. La extensión de esta sección debe ser breve.
Una forma de ordenar esta revisión es por sistemas y en cada uno de ellos se investigan manifestaciones que podrían darse:
Esta revisión no debiera ser muy larga ya que se supone que los principales problemas ya fueron identificados en la anamnesis. Si al hacer este ejercicio aparecen síntomas que resultan ser importantes y que todavía no habían sido explorados, es posible que el conjunto de estas nuevas manifestaciones deban ser incorporadas a la anamnesis.
En esta revisión por sistemas no se debe repetir lo que ya se mencionó en la anamnesis, sino que se mencionan sólo algunos síntomas o manifestaciones que están presente pero que tienen un papel menos importante. La extensión de esta sección debe ser breve.
Una forma de ordenar esta revisión es por sistemas y en cada uno de ellos se investigan manifestaciones que podrían darse:
Síntomas generales: fiebre, cambios en el peso, malestar general, apetito, tránsito intestinal, sudoración nocturna, insomnio, angustia.
Sistema respiratorio: disnea, tos, expectoración, hemoptisis, puntada de costado, obstrucción bronquial.
Sistema cardiovascular: disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de extremidades inferiores, dolor precordial.
Sistema gastrointestinal o digestivo: apetito, náuseas, vómitos, disfagia, pirosis, diarrea, constipación, melena.
Sistema genitourinario: disuria dolorosa o de esfuerzo, poliaquiuria, poliuria, nicturia, alteración del chorro urinario, hematuria, dolor en fosas lumbares. -Sistema endocrino: baja de peso, intolerancia al frío o al calor, temblor fino, polidefecación, ronquera, somnolencia, sequedad de la piel.
Sistema neurológico: cefalea, mareos, problemas de coordinación, paresias, parestesias.
Ley 41/2002 de autonomía del
paciente.
La Ley 41/2002 Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Sanitaria, reglamenta cuestiones que la Ley General de Sanidad de 1986 trataba de forma insuficiente, como el derecho a la información sanitaria, el consentimiento informado, la documentación sanitaria, la historia clínica y demás información clínica. Así mismo, clasifica las formas de limitación de la capacidad y atribuye a los médicos la competencia de evaluarla. En consonancia con el Convenio de Oviedo sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina, recoge los principios rectores de la nueva bioética, como son el derecho a la intimidad de la información relativa a la salud de las personas, las voluntades anticipadas, el derecho a la autonomía del paciente y su participación en la toma de decisiones, la negativa a tratamiento o la mayoría de edad para las decisiones sanitarias en los adolescentes. Dicha ley, de carácter básico estatal, supone un gran avance en las relaciones médico-enfermo, y deberá ser desarrollada en numerosos aspectos por las diferentes Comunidades Autónomas. La finalidad del presente trabajo es una descripción de éste texto legal, y analizar su repercusión en las relaciones del ciudadano, los profesionales sanitarios y el Sistema Nacional de Salud en materia de información y documentación clínica.
Comentarios
Publicar un comentario